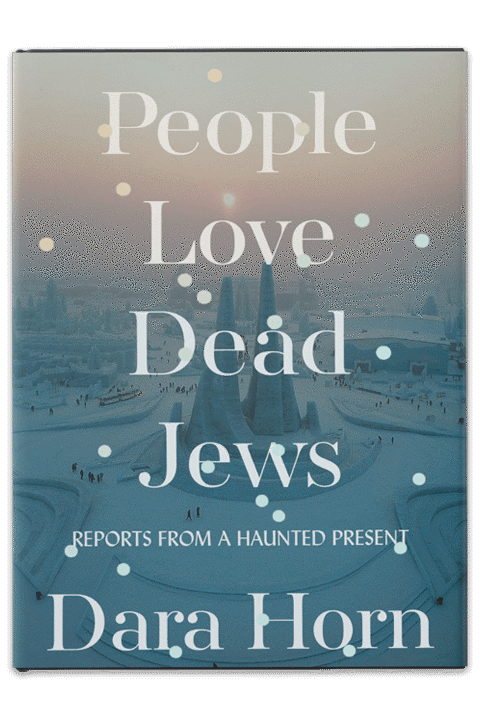Un día durante las vacaciones de invierno de mis diez, casi once años, me levanté de la cama y vi a mamá enloquecida, haciendo llamadas por teléfono y viendo la televisión. No había todavía teléfonos móviles, al menos no accesibles para la gran, gran mayoría de la gente, y menos aún en un país periférico como Argentina. Mi mamá estaba enloquecida intentando comunicarse de alguna manera con mi abuela que todas las mañanas, y esa no tenía por qué ser una excepción, iba en colectivo desde su casa hasta la sede de la Sociedad Hebraica Argentina en Sarmiento y Pasteur para hacer gimnasia y juntarse a jugar al burako o conversar en el bar de Eloy con sus amigas. A cuatro cuadras de allí, en Pasteur y Tucumán, acaban de volar el edificio de la AMIA. El colectivo que llevaba a mi abuela al club pasaba por ahí mismo y a la hora 9.53 am, bien podía haber encontrado a mi abuela en ese preciso lugar.
Mi abuela no resultó ser una de las ochenta y seis víctimas fatales ni de los más de trescientos heridos durante ese cobarde y genocida ataque y cuando mi mamá pudo comunicarse finalmente con ella, una cierta tranquilidad volvió a casa, pese al horror de la situación.
A los pocos días del ataque, cuando terminaron las vacaciones de invierno, empecé a notar que una compañera del micro escolar que nos llevaba a la escuela parecía estar en un perpetuo estado de melancolía. Me enteré después de que su papá no había tenido la suerte de mi abuela esa mañana y, en cambio, había muerto en el ataque de esa mañana.
Años más tarde, conocería a otra mujer, judía y adulta, cuyo padre también fue asesinado en el atentado a la AMIA. Ahora es una persona conocida, y cada tanto cuenta su historia trágica.
Del atentado y su época tengo otro recuerdo presente: en esa época la escuela a la que asistía, progresista y de clase media, alquilaba para que tuviéramos clases de natación el natatorio de, precisamente, la Sociedad Hebraica Argentina. Apenas ocurrido el atentado a la AMIA, el colegio canceló ese contrato y comenzó a enviarnos a aprender a nadar a un club católico.
El libro People Love Dead Jews de Dara Horn trata precisamente de este tipo de anécdotas, por más que la autora no haga mención ni siquiera de forma lateral al atentado a la AMIA (lo que considero una de las pocas falencias del libro). Es decir, el libro de Horn trata sobre lo que todo judío experimenta y experimentó durante su vida: la sombra de los judíos muertos y lo que se hace con ellos, su legado y su memoria. Y claro, el riesgo constante de pasar a ser algún día un judío asesinado.
En piezas variadas, la autora pasa del ensayo a la crónica, la historia y el periodismo. Una de las historias más impactantes que cuenta es la del pueblo de Harbin en China. Ese pueblo fue fundado y establecido por judíos rusos que fueron invitados a hacerlo. Durante unas décadas formaron una sociedad pujante en una de las zonas más frías del planeta hasta que fueron sistemáticamente perseguidos y exterminados por rusos y japoneses. Actualmente, las autoridades chinas mantienen edificios originales, como una vieja sinagoga y algunas lápidas de un cementerio judío (no el cementerio), a modo de homenaje y museo.
Otro de los ensayos interesantes es acerca de la vida de un gentil, Varian Fry, un nombre que ha sido prácticamente perdido para la historia pero que fue responsable de ayudar a exiliarse a artistas e intelectuales judíos durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo a Hannah Arendt, Walter Benjamin (aunque sabemos cómo terminó esa historia), Marc Chagall, y Lion Feuchtwanger autor de El judío Süss, una novela judía europea que luego sería reapropiada maliciosamente por los nazis para adaptar a una película. La autora, Horn, se pregunta por qué nadie recuerda el nombre de Varian Fry siendo que ayudó a tan distinguidos judíos a sobrevivir a la guerra. La respuesta, que es compleja, no adquiere completa respuesta pero permite al lector ir construyendo algunas hipótesis posibles.
En un ensayo esclarecedor, la autora muestra cómo la literatura judeo-europea, la literatura idish, no sigue las reglas de las narrativas occidentales esperables: ¿el final feliz? ¿el final que cierra un arco narrativo? Esas son costumbres cristianas, provenientes de la Biblia cristiana, pero que no necesariamente se ven en la literatura idish que por el contrario plantea escenarios abiertos y finales infelices. La autora es doctora en lengua y literatura idish, por lo que me permito aceptar su señalamiento.
El libro también reflexiona sobre diversos pogroms y matanzas de judíos a lo largo de la historia. Uno de esos pogroms, tampoco mencionado por la autora pero no la culpo por esta omisión, llevó a años más tarde a la familia de mi bisabuelo, el papá de mi abuelo materno, a escaparse de su Crimea natal para exiliarse en la Argentina. La situación política en 1912, año en que emigró, no era favorable para los judíos allí. Como casi nunca y en ningún lado, claro.
Las historias de la Segunda Guerra Mundial me recordaron la anécdota que contaba mi abuela paterna. Mi familia cercana emigró a la Argentina en las primeras décadas del siglo XX por lo que no hay historias acerca de campos de concentración nazis, pero de cualquier modo mi abuela paterna contaba que su propia abuela había emigrado, con gran esfuerzo de su hijo, es decir, mi bisabuelo, a la Argentina. Mi bisabuelo había sido el primero en emigrar a la Argentina y trabajando como vendedor ambulante (cuentenik) y acomodador en salas de cine, había ido pudiendo traer al resto de su familia a la tierra austral, incluida su madre, mi tatarabuela. Mi abuela, que fue uno de los seres más bellos y bondadosos que haya pisado la Tierra, contaba que su propia abuela era, por el contrario, una persona amarga y mala, que les hacía imposible la vida a todos y se lamentaba de tener que vivir en Argentina, lejos de las tradiciones judías y de su Polonia natal. Según mi abuela, a mi tatarabuela en realidad nunca le habían interesado demasiado las tradiciones ancestrales judías, pero eran una excelente excusa para volver locos a todos. Que necesitaba comer kasher, que necesitaba cumplir las mitzvot, y así hasta que mi bisabuelo, cansado, decidió complacerla y, luego de volver a ahorrar dinero, la devolvió en un pasaje de ida a Polonia. Apenas llegó, fue secuestrada por los nazis, que la enviaron a un campo de concentración, donde la mataron.
Muchos años después del atentado a la AMIA y el momento en el que el colegio primario al que asistía decidiera cambiarnos a un natatorio de un club católico; años después de que ese mismo colegio quebrara y cerrara, yo trabajé como bibliotecario en la Sociedad Hebraica Argentina, rodeado de los libros de Lion Feuchtwanger, el salvado por Varian Fry, y de Scholem Aleijem, cuya literatura ídish es ejemplo de esos finales amargos. Unos finales que no pocas de las mujeres ya mayores, muchas de ellas sobrevivientes del Holocausto, que visitaban dicha biblioteca, me pedían encarecidamente que no les recomendara. Buscaban historias que no fueran trágicas ni terribles, porque ya habían tenido vidas trágicas y terribles.
Cuando ya estaba con un pie afuera de la Sociedad Hebraica Argentina comencé a trabajar de profesor de lengua y literatura en el colegio secundario Scholem Aleijem, el mismo de las obras que las lectoras que frecuentaban la biblioteca no querían que les recomendara.
Leyendo People Love Dead Jews comprendí entonces la verdad en el sombrío título: los judíos muertos son siempre más fáciles de adorar y digerir que los que vivimos y, por lo general, la gente tiene menos problemas para hacer saber, con semblante serio y pesado, que los aman. Y también entendí que ser judío significa vivir rodeado de un presente y de un pasado en los que la pasión por matar a judíos ha guiado buena parte de la historia de la humanidad.